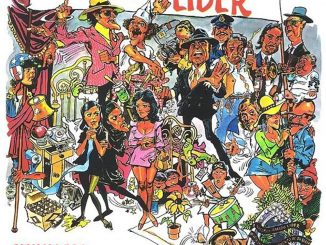La Escena Interior, Marcel Cohen,
Tusquets Editores,
Barcelona (España), 2020.
Por David Marklimo
Tal cual estamos viendo, la vida tiene momentos que nunca olvidaremos. ¿Qué estabas haciendo cuando mataron a Colosio? ¿Qué recuerdos te trae el 1º de julio de 2018? De igual forma, en nuestra cotidianidad, tenemos momentos así: la muerte de un padre o una madre, el nacimiento de la hija… Al célebre escritor francés, Marcel Cohen, uno de esos momentos le marcó profundamente cuando tenía cinco años. Jamás olvidará que, mientras él jugaba en el parque, sus padres fueron llevados al campo de concentración de Auschwitz. Era el París ocupado y el año era el infame 1943.
 La casualidad, entonces, es lo que le salvó la vida y le condenó al recuerdo, aunque intentase siempre escapar de él. La Escena Interior es el resultado de que no se puede huir siempre, de que en un momento dado reconoces que hay que ajustar cuentas con un pasado que suele ser demoledor. Y nos presenta una especie de memorias de un testigo sin recuerdos. La nostalgia del tiempo perdido, de lo que no se pudo vivir. Vemos un lenguaje breve, seco, intenso, profundo, escueto, ajeno a las grandes concesiones de la retórica. Ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Pero habría que decir que no es exactamente un libro de memorias, sino un libro de recuerdos. Los cuerpos de sus familiares se han perdido y mezclado en las fosas comunes de la atrocidad nazi. Quedan pocos materiales, que, poco a poco, ocasionan que su mente intente reconstruir aquello que él no quiere. Pronto sucumbimos al objetivo de Cohen: restaurar a su familia, explicarse la infamia. Evidentemente hay un precio, tal cual lo expresa el mismo autor: para quienes recuerdan, la memoria no responde a una fraternidad póstuma. El libro, así, está articulado no solo por lo que está, sino por lo que no está. No solo por lo que se dice, sino también por lo que se calla. La palabra y el silencio.
La casualidad, entonces, es lo que le salvó la vida y le condenó al recuerdo, aunque intentase siempre escapar de él. La Escena Interior es el resultado de que no se puede huir siempre, de que en un momento dado reconoces que hay que ajustar cuentas con un pasado que suele ser demoledor. Y nos presenta una especie de memorias de un testigo sin recuerdos. La nostalgia del tiempo perdido, de lo que no se pudo vivir. Vemos un lenguaje breve, seco, intenso, profundo, escueto, ajeno a las grandes concesiones de la retórica. Ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Pero habría que decir que no es exactamente un libro de memorias, sino un libro de recuerdos. Los cuerpos de sus familiares se han perdido y mezclado en las fosas comunes de la atrocidad nazi. Quedan pocos materiales, que, poco a poco, ocasionan que su mente intente reconstruir aquello que él no quiere. Pronto sucumbimos al objetivo de Cohen: restaurar a su familia, explicarse la infamia. Evidentemente hay un precio, tal cual lo expresa el mismo autor: para quienes recuerdan, la memoria no responde a una fraternidad póstuma. El libro, así, está articulado no solo por lo que está, sino por lo que no está. No solo por lo que se dice, sino también por lo que se calla. La palabra y el silencio.
 Estas son las memorias de un hombre que fuerza los recuerdos redentores que la barbarie le quitó. Es escalofriante cuando narra cómo vuelve un recuerdo a la memoria. Su papá tenía la costumbre de perfumar sus pañuelos con perfume. De esta forma, cuando aspiraba un cierto aroma de colonia, pensaba en su familia y, más en su padre. Lo desconcierta que, algunas veces, el perfume -pese a ser de la misma marca- huela distinto. El misterio se revela en 2006, cuando visita Bernay y descubre la empresa de perfumería que lo fabrica. Es allí, como en una obra de teatro, donde reconoce el emblema de la empresa (porque resulta que cuando era chico estaba aprendiendo las letras y esas mismas fueron las primeras que aprendió) y reconoce también el perfume de su padre, su esencia y su imagen. En ese intento, averiguar cómo fue el mundo al que su linaje perteneció, acaba restituyendo a sus padres. Va identificando a aquellos que reconoce, pero a quienes no conoce (a sus abuelos y tíos). Vuelven los relámpagos: un puñado de fotos, un violín y una silla de cuero gastado, unas manos sobre una amplia falda negra, botellas de orina de hospital, la estrella sobre la ropa. Objetos que perdieron hace décadas su contexto y son los componentes de un drama fortísimo, oculto en la memoria de un anciano que los vio de niño.
Estas son las memorias de un hombre que fuerza los recuerdos redentores que la barbarie le quitó. Es escalofriante cuando narra cómo vuelve un recuerdo a la memoria. Su papá tenía la costumbre de perfumar sus pañuelos con perfume. De esta forma, cuando aspiraba un cierto aroma de colonia, pensaba en su familia y, más en su padre. Lo desconcierta que, algunas veces, el perfume -pese a ser de la misma marca- huela distinto. El misterio se revela en 2006, cuando visita Bernay y descubre la empresa de perfumería que lo fabrica. Es allí, como en una obra de teatro, donde reconoce el emblema de la empresa (porque resulta que cuando era chico estaba aprendiendo las letras y esas mismas fueron las primeras que aprendió) y reconoce también el perfume de su padre, su esencia y su imagen. En ese intento, averiguar cómo fue el mundo al que su linaje perteneció, acaba restituyendo a sus padres. Va identificando a aquellos que reconoce, pero a quienes no conoce (a sus abuelos y tíos). Vuelven los relámpagos: un puñado de fotos, un violín y una silla de cuero gastado, unas manos sobre una amplia falda negra, botellas de orina de hospital, la estrella sobre la ropa. Objetos que perdieron hace décadas su contexto y son los componentes de un drama fortísimo, oculto en la memoria de un anciano que los vio de niño.
No hay mucho más que decir ni que agregar. El mensaje es poderoso, acorde a estos tiempos de pandemia. La memoria de nuestros muertos representa una de las tantas formas de la piedad, para con ellos, para con los demás, para con el mundo. Es muy conveniente no olvidarlo.