Mary Shelley.
El Último Hombre.
Ediciones El Cobre.
-
523 págs.
Por David Marklimo
Hay una anécdota, contada ahora en forma maravillosa por Emmanuel Carrère, en su novela Bravura: en 1816 Lord Byron y sus invitados (su secretario Polidori, Mary y Percy Shelley y Claire Clairmont) soportaban como podían un encierro provocado por la lluvia y el frío de Suiza. Para combatir el aburrimiento, se retaron a escribir cada uno una historia de terror.
Nació, así, el Frankenstein de Mary Shelley, y también El vampiro de Polidori. A ese episodio se le conoce como la Noche de los monstruos.
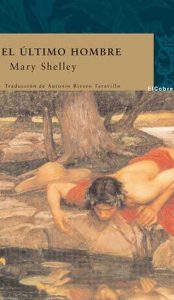 Una década después, Mary Shelley recurría a esa imagen, a aquellos personajes que la acompañaron, para dar pie a El Último Hombre. En esta novela aparecen Lord Byron, su marido Percy Bysshe Shelley y Claire Clairmont. A primera instancia, parece una novela más del siglo XIX: se narra en primera persona la historia del ascenso y caída de las fortunas de un grupo de amigos, un melodrama dominado por el amor, el patriotismo y la devoción hacia los hijos.
Una década después, Mary Shelley recurría a esa imagen, a aquellos personajes que la acompañaron, para dar pie a El Último Hombre. En esta novela aparecen Lord Byron, su marido Percy Bysshe Shelley y Claire Clairmont. A primera instancia, parece una novela más del siglo XIX: se narra en primera persona la historia del ascenso y caída de las fortunas de un grupo de amigos, un melodrama dominado por el amor, el patriotismo y la devoción hacia los hijos.
Sin embargo, es la primera novela en la que se habla de una pandemia -aunque la palabra en estricto sentido no puede usarse, dado que en ese momento no se conocían los virus-. Fue ridiculizada, por inverosímil, hasta más no poder en su época: acusándosele de ser excesivamente cruel y enfermiza. Desde mediados de siglo XX, con los avances de la microbiología, es uno de los libros más citados por aquellos que conocen de infecciones masivas, epidemias y demás. ¿Por qué? Por visionaria, pocas imágenes son tan precisas de cómo sería el fin del mundo.
El argumento es sencillo: una peste originaria de Asia avanza implacable hacia Occidente y durante siete años golpea a la humanidad hasta ponerla al borde de la extinción. La sociedad y sus instituciones se desintegran y las formas de vida, los valores y todo lo que se daba por sentado se pierde, las ciudades se abandonan y los movimientos de refugiados provocan invasiones y guerras. El lenguaje consigue expresar con belleza y angustia la pena por los buenos momentos perdidos, por los seres amados que ya no están y vimos pasar. Se suele olvidar que Shelley vio morir a su marido y a todos sus hijos, con excepción del más pequeño, que le sobrevivió.
La trama juega con la idea del desconcierto y, con algo que estamos viendo ahora mismo en muchas partes del mundo (incluido nuestro México): la imposibilidad de contención. Por primera vez, aquí está narrada la impotencia de la raza humana, enfrentada a un enemigo contra el que no puede combatir. Las escenas de horror aumentan en número e intensidad a medida que el relato avanza. Las ciudades se vacían y adquieren un paisaje de evocadora perdida.
Shelley incluso plasma el desprecio que le despierta el fanatismo religioso y los charlatanes que asumen el poder para dirigir a las masas en los momentos más difíciles, algo que tampoco nos es desconocido en la actualidad. Las predicciones más optimistas de estos, acaban por no cumplirse, ocasionado lo que ahora llamamos discriminación, ese sencillo acto de tratar a los infectados según la clase social a la que pertenecen. Es decir, que mientras la nobleza se protege porque tiene los recursos para hacerlo, el pueblo va cayendo sin remedio.
Hay algo que no se ha remarcado lo suficiente de este libro: al terminar, con la terrible imagen del habitante solitario, se nos muestra que el ser humano, en el fondo, está aislado, sin nadie que le ayude. La soledad de la especie nos condena a una tragedia. Negar la condición social de la Humanidad, su vida comunitaria, pone en relieve es cuán frágil es nuestra posición privilegiada en la naturaleza. Y en ese sentido, constituye un desafío profundo no sólo al humanismo, sino a lo que se conoce como el Destino Manifesto, eso que sostiene que estamos aquí por algo, para dejar huella y proezas. Suele ser así mientras la naturaleza no nos lleve la contraria. Ninguna mejor definición de lo que estamos viviendo en estos días tan grises.



